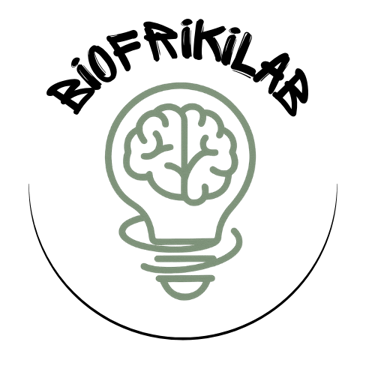El negocio de hacer que desaparezca


Cada día, miles de toneladas de residuos plásticos cruzan océanos. No lo hacen por accidente, ni por error logístico. Viajan porque alguien decidió que era mejor mandarlos lejos. Lo que en un país estorba, en otro se convierte —al menos en teoría— en recurso. Una solución cómoda. Y profundamente desigual.
Los barcos zarpan llenos. Contenedores sellados navegan hacia puertos lejanos. Lo que transportan no es mercancía valiosa ni ayuda humanitaria, sino basura. Literalmente. Declarada como recurso, clasificada como reciclable, parte con destino al sudeste asiático, uno de los receptores más frecuentes.
Es legal y en apariencia, un intercambio justo: algunos entregan lo que les sobra; otros lo aprovechan como insumo, convirtiéndolo en productos útiles. Eso es, al menos, lo que se dice.
En la práctica, esta promesa rara vez se cumple.
Por más de tres décadas, China fue el principal destino de residuos plásticos del planeta. Dos de cada tres kilos exportados acababan allí.
Mientras muchas naciones buscaban deshacerse del problema, el gigante oriental lo convirtió en una oportunidad: compraba desechos reciclables para sostener su industria, que crecía a toda velocidad. Esta práctica comenzó en los años 80. Importar basura resultaba más barato que fabricar mercadería desde cero. Los barcos salían con exportaciones y regresaban con residuos. Un circuito conveniente.
Durante un tiempo, el sistema funcionó sin fricciones. Hasta que surgieron las primeras grietas. Los materiales que llegaban a los puertos chinos eran cada vez de menor calidad: mezclados, sucios, imposibles de procesar sin riesgo. El impacto no tardó en sentirse. Aumentó la contaminación, surgieron conflictos sociales y se multiplicaron los efectos nocivos sobre la salud de trabajadores y comunidades cercanas.
Frente a ese panorama, China endureció sus políticas. En 2013 lanzó la normativa Green Fence, que prohibía la entrada de cargamentos que no cumplieran con estándares mínimos. Cinco años más tarde, con la norma Espada Nacional, cerró casi por completo sus fronteras. Solo se aceptarían desechos con niveles de pureza difíciles de alcanzar. El engranaje global de exportación… se desplomó.
La prohibición marcó un punto de inflexión en la gestión global de la basura plástica. Muchos países que dependían de China para procesar sus desechos no estaban preparados para adaptarse a las nuevas reglas. Como resultado, estas reformas provocaron una acumulación creciente de residuos en los países exportadores y una derivación forzada hacia otros destinos, que pronto enfrentaron dificultades similares.
La historia volvía a repetirse. La basura que antes llegaba a China se desvió hacia otros países del sudeste asiático. Entre 2017 y 2018, las exportaciones se dispararon. Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam recibieron volúmenes que duplicaban, triplicaban o inclusive multiplicaban por diez su capacidad habitual.
Sus sistemas de contención y descarte no dieron a basto. Y, más temprano que tarde, se desbordaron. Hubo incendios en depósitos informales, recicladores sin licencia y una expansión acelerada de vertederos ilegales. Ni hablar de la basura local, sin valor comercial, fue relegada.
Frente al caos, varios gobiernos reaccionaron. Malasia, Tailandia y Vietnam impusieron restricciones. India se sumó en 2019. Y en 2021, Turquía hizo lo propio.
Aun con esas medidas, el problema no se detuvo: simplemente tomó un rumbo diferente. De nuevo. En ese reacomodo global, América Latina empezó a recibir progresivamente más residuos del mundo desarrollado. Y sí, te imaginarás en que condiciones...mezclados, sucios y sin trazabilidad clara. A menudo, camuflados como materiales reciclables. En medio de normas imprecisas y fiscalización débil, la región emerge como uno de los destinos predilectos para lo que otros no quieren gestionar.
Actualmente, la exportación de desechos desde los países desarrollados hacia regiones con menos recursos no solo persiste. Se alimenta, además, de un comercio ilegal cada vez más sofisticado, amparado en la limitada capacidad estatal para controlar y sancionar. Bajo el rótulo de "reciclaje", lo que realmente sucede es bien distinto a lo que se promete. Gran parte de los materiales se incinera, se entierra o se abandonan. Pese a todo, se informa como residuo tratado. Un dato que embellece estadísticas, suaviza reportes y proyecta una imagen de responsabilidad ambiental para gobiernos y empresas.
En pocas palabras, los malos hábitos no se extinguieron. Cambiaron de ritmo, de envoltorio, de discurso. Y continúan generando consecuencias ambientales y sociales que pasan inadvertidas para quienes las provocan, pero muy presentes para quienes las reciben.