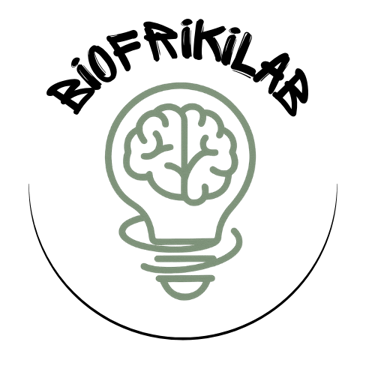Comida con letra chica


En realidad, el problema no es nuevo. Lo que ocurre es que hoy tenemos más datos. La contaminación por microplásticos no se limita a los océanos o al aire. También impacta en lo que comemos.
De la naturaleza al envase, hay muchas oportunidades para que estas partículas se incorporen a los alimentos. Y cuando lo logran, afectan la calidad de la comida y, con el tiempo, nuestra salud.


Es la forma de contaminación más conocida.
Ocurre cuando cultivos, animales o fuentes de agua potable entran en contacto directo con sustancias dañinas presentes en el aire, el suelo o el agua, como metales pesados, pesticidas, compuestos industriales o residuos plásticos.
Contaminación ambiental
Sin espinas, sin filtros
Los productos pesqueros son una de las formas más comunes en que los microplásticos llegan a nuestro cuerpo.
Peces, crustáceos, moluscos pueden ingerir estas partículas directamente del agua o al alimentarse de otros organismos que ya las contienen. Sin embargo, esto no significa que estos fragmentos siempre terminen en nuestro plato. El riesgo varía según qué parte del animal consumimos… y cuál descartamos.
¿Por qué? Una vez que estos animales consumen microplásticos, estas partículas se acumulan, en su mayoría, en el sistema digestivo, y en menor proporción, en tejidos como el músculo o la grasa.
En el caso de peces grandes, como el atún o el bacalao, el riesgo es bajo. Ya que normalmente las vísceras, donde se concentra la mayor parte del plástico, suelen retirarse antes de su comercialización.
Distinta es la situación con los crustáceos —como los camarones— y de los moluscos bivalvos —mejillones, ostras, almejas—, que se consumen enteros.
Algo similar ocurre con peces pequeños, entre ellos sardinas y anchoas. Estos seres vivos acumulan menos contaminantes que los más grandes. No obstante, al no retirarse su sistema digestivo, es más probable ingerir fragmentos plásticos presentes en su interior.


Un dato a tener en cuenta:
El plástico no es el único invasor entre los productos pesqueros. Estos animales pueden contener metales pesados y aditivos químicos que, a diferencia del microplástico, se alojan principalmente en la grasa y el músculo. Por eso, muchas veces se recomienda elegir peces más pequeños y con menor contenido graso.
Como verás, no se trata de encontrar el pescado perfecto, sino de priorizar riesgos.




Es la vía menos visible.
Ocurre cuando el alimento incorpora contaminantes durante su procesamiento industrial, ya sea por contacto con maquinarias, utensilios, superficies con residuos químicos o por la migración de compuestos al ser preparado, empaquetado o transportado.
Contaminación industrial
Hay algo raro en mi hamburguesa
“Al segundo mordisco, algo no encajaba. Era apenas un punto duro, negro, perdido entre la carne y el pan. No sabía qué era, pero claramente no formaba parte del menú. Lo saqué con la servilleta, como quien se quita una piedra del zapato. Y me quedé pensando de dónde podía haber salido.”
Antes de convertirse en hamburguesa, la carne de res atraviesa varios pasos industriales: se transporta en bandejas plásticas enormes, se muele, se moldea, se enfría. Aunque muchas de las superficies y máquinas que intervienen son de acero, hay rincones del proceso donde el plástico dice presente.
Cintas, juntas, piezas móviles… fragmentos del sistema que, con el uso o el calor, pueden desprenderse. No figuran en la lista de ingredientes. No se agregan a propósito. Sin embargo, pueden terminar en el mismo lugar que la carne: en tu hamburguesa.




Guardamos, sellamos, empaquetamos…en la heladera, en el almacén, en la góndola del supermercado, gran parte de lo que comemos viene cubierto por plástico.
Tiene sentido. Los envases contribuyen a conservar los alimentos, prolongar su vida útil y transportarlos miles de kilómetros sin que se echen a perder.
Alrededor del 40 % del plástico que se produce en el mundo se destina a este fin. No obstante, esta barrera no es pasiva…y, en muchos casos, acaba formando parte del plato.
Contaminación por envasado
Durante años, el reciclaje fue un alivio. Un gesto pequeño que nos hacía sentir parte de la solución. Separar los residuos, poner el envase en el tacho correcto y creer que alguien, en algún lugar, lo iba a transformar en algo nuevo. El mensaje era claro: el plástico no era un problema porque se podía reciclar.
No fue casual. A mediados del siglo XX, cuando el consumo empezó a crecer con fuerza y la basura se convirtió en una preocupación visible, surgieron las primeras campañas que promovían el reciclaje. En ese momento, funcionaban bien. El papel, el cartón, el vidrio o los metales tenían procesos establecidos, podían reciclarse varias veces y se obtenían productos de calidad.
El plástico llegó más tarde, con otras reglas. Pese a ello, la narrativa fue la misma. Se usaron símbolos similares, se repitieron las mismas promesas. Se lo mostró como si fuera igual. Se decía que reciclar una botella de agua era tan “simple” como reciclar una lata de aluminio. Esa comparación generó confianza. También instaló una idea que, con el tiempo, se volvió un mito: que la economía circular del plástico cerraba. ¿La qué?
Una idea poderosa, aunque difícil de aplicar. En teoría, la economía circular propone mantener los materiales en uso durante más tiempo, reducir el desperdicio y diseñar productos que puedan volver al sistema. Ocurre con el vidrio, el papel, el cartón...
En cuanto al plástico, cambia de forma, se convierte en un producto de menor calidad y, tarde o temprano, termina en el mismo lugar: fuera del circuito.
Las marcas hablan de circularidad. Prometen envases reciclables, soluciones sostenibles, futuros sin residuos. La intención puede ser buena. El resultado, no siempre.
Es que en efecto, menos del 9 % del plástico producido logra volver al sistema. El resto queda fuera. En ocasiones, porque no se recolecta, otras porque no hay tecnología suficiente o porque el material llega sucio, mezclado o con muy poco valor. Más que un obstáculo técnico, esta opción no resulta rentable.
Para que el reciclaje de plástico sea una opción real, hace falta algo más que voluntad: se necesitan políticas claras, inversión sostenida, infraestructura, innovación tecnológica y un sistema que valore el uso de materiales recuperados.
El reciclaje, aún con sus límites, cumple un rol importante. Ayuda a reducir residuos, conservar recursos y alargar la vida útil de algunos productos. Pero conviene no engañarse: es parte de la respuesta. No la solución completa.
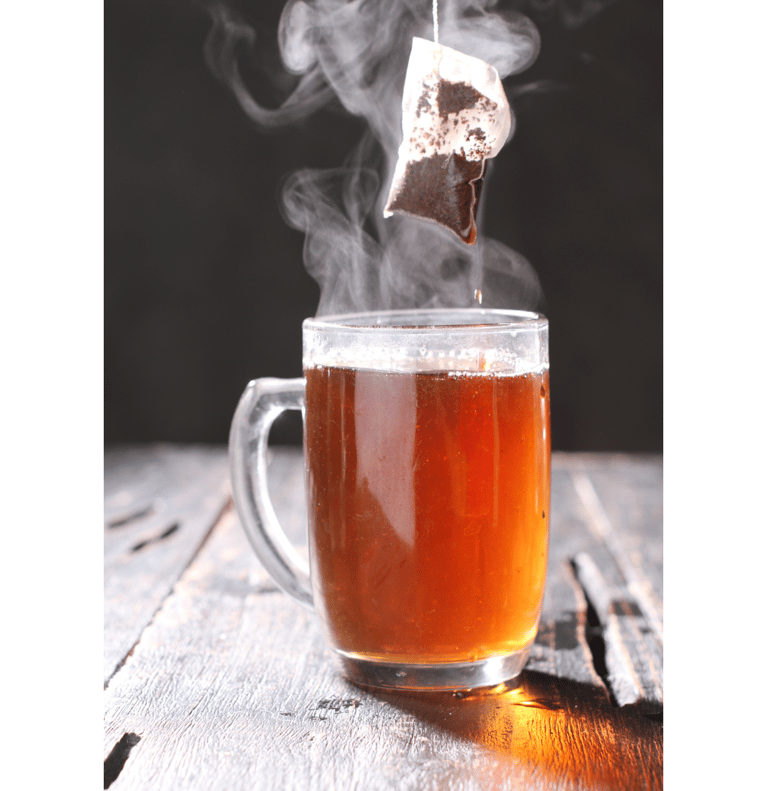
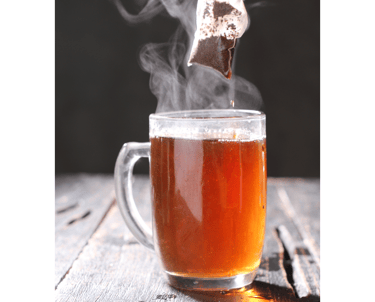




Los niveles de consumo diario suelen ser bajos y, en general, están por debajo de los límites legales. El dilema está en la repetición. No comemos yogur o carne una vez, sino muchas. Los alimentos se suman, se combinan y forman parte de nuestra dieta durante años.
Eso sin considerar lo que queda fuera de control. Existen también las llamadas NIAS (sustancias no añadidas intencionalmente ), elementos que nadie agregó a propósito - pegamentos, tintas, residuos del proceso, impurezas, entre otros - pero que migran igual. No están regulados. A veces, ni siquiera identificados. Entonces, si no tenemos idea de qué son ni cuántos hay, ¿cómo podemos saber si son seguros?


Lo que no dice la etiqueta
Durante años nos dijeron lo mismo: no calientes comida en plástico. El calor no pregunta. Ablanda el envase y deja escapar ciertas sustancias que terminan, sin permiso, en tu almuerzo.
Entonces, si eso es así, ¿por qué seguimos encontrando productos plásticos con la etiqueta “apto para microondas”? Una frase breve, amigable, que no aclara demasiado. Y si no aclara, confunde.
Cuando el envase se expone al calor, el material se degrada. En ese proceso se desprenden aditivos, residuos industriales y otras sustancias que no figuran en la tabla nutricional. No son accidentes. Son condiciones normales de uso.
Distintos estudios analizaron cientos de recipientes plásticos. En muchos casos, el calor facilitó la migración de químicos. En otros, incluso generó compuestos nuevos que no estaban ahí antes de entrar al microondas. Es decir, aparecieron después.
Los fabricantes insisten que las cantidades liberadas son mínimas. Desde la ciencia, en cambio, la respuesta suele ser un “depende”. Ya que calentar comida en plástico una vez puede no ser gran cosa, pero hacerlo todos los días ya es otra historia. Lo que pasa después, nadie lo tiene del todo claro.


Nos vendieron una idea. Que era más limpia. Más pura. Más segura que la del grifo. Que venía de manantiales escondidos, protegidos por el Himalaya. Que no traía toxinas ni rastros raros. Lo que nadie se molestó en aclarar es que el envase…también se toma.
Estudios del mundo entero encontraron microplásticos flotando en el agua embotellada. Cifras desde cero hasta millones por litro. Un rango tan ridículo que más que informar, te desinforma. O te confirma que no sabemos nada.
Aunque no hay consenso sobre la cantidad exacta de partículas por botella, sí se conoce su origen. Provienen del envase, la tapa, los sistemas de cañerías, los tanques, las máquinas de embotellado y, en algunos casos, del aire ambiente.
Las botellas plásticas no son simples contenedores. Pueden transformarse en una fuente directa de microplásticos, especialmente si estuvieron expuestos al calor o almacenadas por demasiado tiempo. El material se degrada, libera partículas diminutas y lo que parecía puro, tal vez no lo era tanto.
Pero, el problema va más allá de las partículas físicas. Los microplásticos contienen aditivos, pigmentos y otros compuestos que se desprenden lentamente. Además, tienen la capacidad de absorber contaminantes del entorno, como pesticidas, metales pesados o antibióticos. Y todo eso va al agua.
Quizás esa combinación explique por qué, en muchas circunstancias, el agua de la canilla resulta más limpia que la embotellada. Mientras la industria vende pureza envuelta en marketing, en numerosos países el agua corriente pasa por sistemas de filtración exigentes y controles frecuentes que, en la práctica, reducen la presencia de microplásticos.
La Organización Mundial de la Salud afirma que, por ahora, no hay pruebas contundentes de que estos fragmentos —ni los compuestos que transportan— representen un riesgo inmediato para la salud. Claro, tampoco hay estudios de largo plazo ni datos suficientes sobre qué ocurre cuando ingerimos pequeñas dosis todos los días, durante años.
La pregunta no es si un sorbo hace daño. La pregunta es quién puede asegurar que no lo hace. Frente a esta falta de garantías, la industria sigue ofreciendo seguridad… con partículas de cortesía.
Y si pensabas que elegir vidrio era la solución, conviene analizarlo con cuidado.
Durante el embotellado, el agua atraviesa múltiples etapas en las que intervienen piezas plásticas. Aun así, el verdadero diferencial está en la tapa.
En particular, en la capa interna que la recubre: un revestimiento diseñado para sellar mejor, evitar la corrosión… y que, curiosamente, puede aportar microplásticos.
Porque incluso en el vidrio, el plástico se esconde donde menos lo esperás.
La paradoja del agua embotellada